Modificación del sentimiento
nacional
No es que
tratemos de minimizar la crisis profunda que aquejaba a
Venezuela y llevó al poder a Hugo Chávez al centrarnos en la
influencia de Fidel Castro y de la revolución cubana en el
líder venezolano : lo hacemos porque se trata de un
antagonismo de peso entre los que han ido delineando el
proceso venezolano.
|
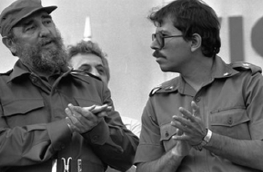 |
|
Fidel Castro y
Daniel Ortega - 1980 |
No es el
primer país en donde la presencia cubana ha causado
perturbaciones
[1]
debido a
su, ya tradicional, inclinación a la ingerencia y a
interferir en las crisis internas de los países, con mayor o
menor consecuencias según los casos. Se dio en Venezuela
(1962), el Brasil (1964); en Argelia (1965), en el Chile, de
Allende; en Nicaragua, bajo el gobierno sandinista, en
Angola, durante los 14 años de guerra; y en Venezuela, una
primera vez en los años 1960, cuando promovió una guerra de
guerrillas en plena democracia. Pero, nunca la imposición
cubana había ido tan lejos al punto de significar una
influencia decisiva en los destinos de un país como en el
caso de Venezuela hoy. La
relación de dependencia voluntaria, de Venezuela con
respecto a Cuba, constituye un hito histórico ya que rompe
con el sentimiento muy arraigado en esos países: el rechazo
a la ingerencia de otros países en sus asuntos internos:
sentimiento, por supuesto, extensivo a los propios países
latino-americanos. (Por cierto, esa vocación de existencia
de la nación fue la razón que condujo a la ruptura del gran
proyecto bolivariano de la Gran Colombia.)
Todos los
intentos revolucionarios acaecidos en el continente se han
sustentado en la defensa de la soberanía nacional. Por esa
misma razón, la revolución mexicana (1910) y la boliviana
(1952) se caracterizaron por haberse limitado al ámbito
estrictamente nacional y nunca se ofrecieron como productos
exportables. La cubana, demostró desde sus inicios su
voluntad de expansión y en ello coincide con la noción
bolivariana del mesianismo liberador más allá de sus
fronteras nacionales.
Es
indudable que hoy, la emergencia de nuevos actores políticos
procedentes de los sectores que habían permanecido
marginados de la vida política activa, la noción de
pertenencia nacional, forjada por las elites criollas
latinoamericanas, está experimentando cambios visibles que
tienden, si no a su desaparición, por lo menos a un
desplazamiento o la matización de los supuestos que la
habían sustentado hasta ahora.
El
precedente, lo inauguró, precisamente, Cuba, al transformar
el derrocamiento de Batista en una revolución de corte
comunista; hecho que fue posible realizar gracias al amparo
de la tutela soviética que le otorgó financiación y la
dotación militar necesarias para emprender esa aventura.
|
 |
|
Hugo Chávez y Mikhail Kalashnikov, inventor del
fusil AK-47 - Caracas 2005 |
La
presencia soviética en el continente como poder político, al
contar con la intermediación de Cuba, cobró una legitimidad
jamás esperada, por ello significó la incorporación de una
pieza de gran calibre en el tablero estratégico de la guerra
fría en el continente. Es así como tras la caída de Somoza
(1979), se opera entre Cuba y la URSS una división de
tareas. Cuba pasa a ocupar en Nicaragua el papel que los
soviéticos jugaron en la isla, pero aplicando un modelo
mixto. Cuba administra la ayuda soviética, monetaria y en
armas otorgada por la URSS al gobierno sandinista y Cuba
lo suple, principalmente, de personal militar y policial.
Mientras que durante la guerra de Angola, interviene también
el elemento étnico: Cuba proveía el personal militar, en
particular, de combatientes negros, y la URSS ponía las
armas y los medios financieros. En la actualidad, gracias a
su economía petrolera, Venezuela ocupa el lugar que
ocuparon hasta 1989 los soviéticos: costea la economía
cubana, mientras que el personal técnico cubano, le imparte
las directrices a la revolución bolivariana y administra la
internacionalización de la revolución.
 Inicio
Inicio
 Perturbaciones
cubanas en Venezuela
Perturbaciones
cubanas en Venezuela

